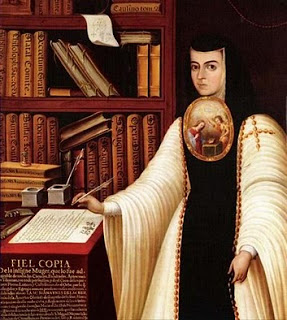Para Theodor W. Adorno, que cambió mi vida in so many ways.
Les diré que he estado próximo a abandonar el blog, y que no sé cuántas más veces podré recuperarme de periodos febriles como este. Y no es justificación menor el que no sea capaz de asistir santamente (con dolor y ascesis) al compromiso que quedó establecido (ustedes no se enteraron de aquello) y a cuya observancia me debo y creo que merecen (aun en su indiferencia y su torpeza). Me abochorna cómo la irrupción en mi vida de deberes ajenos ha arrasado con la costumbre impuesta y ha llegado a pervertir mi entereza.
Pero no valen estas excusas: siempre me he sentido muy limitado para toda disciplina que tuviera por fin la producción. A mí siempre me ha parecido que la rentabilidad era una expropiación de las funciones del trabajo, que tenían que ser, necesariamente, intransferibles (acaso clandestinas). Nunca he podido establecer ninguna regla de escritura, ni horaria, ni sintáctica, ni gestual (yo, que tengo maniere para casi todos los acontecimientos que preveo: tan pocos); lo cual contrasta con mis innúmeras reglas de lectura que, si bien llegan a dibujar la faz de una anarquía, sustentan un orden férreo (y, claro, intransferible, acaso clandestino), y cuya soberanía, junto a mi incapacidad reciente para ejercerla, es lo que me ha conducido a este estado de excepción (que incluye este blog). En fin, decía, que apenas sé escribir; quiero decir, sobre todo, que me duele y es extraño y que no basta con que quiera escribir o necesite hacerlo para que pueda hacerlo. Pero también, digo, que no sé articular un texto escrito: jamás lo que me leen proviene de un proceso de síntesis, sino de una progresiva hinchazón con la que resuelvo estancamientos (o embelecos).
No puedo, por tanto, hacerles partícipes de unos procesos intelectuales que ya no existen; vagamente conservo algunas ideas sobre Beckett y sobre Platón y, de manera inédita, necesito ver películas para hablar de ellas, prueba definitiva de mi pobreza espiritual. Es también el precio de aquello de lo que siempre me enorgulleciera, revirtiéndose en infortunio: de no sostener ninguna idea sobre el cine (porque no creo que aún exista). Así que hoy siento que no podía haber un asunto que me fuera más lejano (la aeronáutica, tal vez) para iniciar un blog (cuanto más para mantenerlo) que este del cine, o este del cine, al menos, en forma tan vanidosa.

Si hoy vuelvo es porque el otro día vi una película (La pianiste, de Michael Haneke, que emitieron en La2) y porque volviéndola a ver (y eso que yo me había propuesto acostarme muy temprano) se me vinieron a las mientes reflexiones que, además de cerrar algunos temas iniciados en mi anterior post (Nicole Kidman, santa), inciden sobre un asunto que mucho tiene que ver con esta dificultad que les digo, les decía, que me atenaza: mi relación con lo real, espacio tiránico y artificioso, constructo débil pero pregnante (machacón, grosero, ajeno a toda sutileza).
Les contaré que hasta entonces yo había sido un espectador sereno y reflexivo de la película, pero que el lunes rompí a llorar desconsolado durante su escena central: aquella en la que la profesora de piano es humillada por su amante, pero no en la forma sadomasoquista en que ella desea (él le dice que no podría tocarla ni con un guante), sino a razón de su deseo, cuya revelación, precisamente, llama a esta humillación. ¿Me explico?

La escena es esencial porque sirve de ejemplo para el que es el tema primero de la película: la relación del imaginario individual con la realidad. Es lo que se pone en juego en la exposición epistolar del desmadrado erotismo de Erika que tiene lugar entonces, pero también antes en sus exquisitas observaciones como profesora, en las que, por ejemplo, vincula la fealdad de Schubert a la anarquía reinante en los tempi de sus sonatas. Curiosamente, había leído yo en el periódico de la mañana, que el drama de la protagonista revelaba no sé qué aspectos de una sociedad enferma. Supongo que al escriba en cuestión le fue imposible aceptar el peso de una individualidad (tanto más verdad que la del escriba mismo) capaz de poner en jaque al mundo, de revocar la realidad toda. Si probáramos aquí (si lo probara Manuel, que tiene peor gusto) a establecer conexiones entre las películas y las lógicas de lo real, acabaríamos por ofrecer desmontada e inútil la estructura interna de los relatos, más en este caso en que el relato habla de esta resistencia, o de esa incomunicación. Un comentario (este) sirve, en cuanto apéndice cultural, para configurar realidad, mientras que un relato (digno) sirve para suspenderla. Así, por aquel lado, el amor del alumno; así, por el de acullá, el deseo de la maestra.
Digamos incluso que esta es la relación de todas las películas de Haneke con su exterioridad. Si bien los nexos pueden estar apuntados, las cerrazones se mantienen sólidas, y la relación es de oposición (o de agresión: la de Funny games; película que, definitivamente, supera el marxismo). Aunque quizá esto, la imposibilidad de las películas de Haneke de servir como imitaciones de la textura de lo real o de detentar cualquier valor simbólico, no sea tan cierto en la que es, seguramente, su peor película, la cansina y perfumada Das weisse Band, pero es una tensión (un amago y su suspensión, una relación histérica), que compone el alma de sus dos obras mayores: La pianiste y Caché.
Lo diré en una forma más personal: yo apenas podría soportar que La pianiste fuera una película sobre la represión y sus estragos; que se mostrara algún vínculo causal (en alguna fórmula, movimiento de cámara o giro de guion) entre la represión del personaje (los modos en que esta represión ha sido ejercida sobre su cuerpo y se muestra en su apostura) y su imaginación sexual. He aquí que lo niego, y no encuentro evidencias que lo sustenten.
La psique amenaza a toda hora con su irrealidad (en primer término, amenaza a la psicología), y no por su arbitrariedad, sino por su capacidad (misteriosa) para sostener una lógica estricta pero que es, en cuanto imaginante (o delirante), inasimilable por el mundo de lo real. Lo que no podemos saber es si el delirio responde al absurdo y el caos, o es una intensificación deformante (en ocasiones irónica, en ocasiones contestataria, en ocasiones completamente independiente) de los atributos que se consideran propios de la racionalidad, y que llevaría a sus últimas consecuencias: la evidencia, el orden, la verdad, la capacidad de demostración (sí podemos llegar a entender que en el origen de algunos delirios -los neuróticos- se encuentra la imagen utópica de la racionalidad en cuanto falso reflejo de lo real, y que estos son imitativos). Por eso es tan amenazador.


Ya decíamos, no hay nada más intolerable que la potencia indeterminada e injustificable de un imaginario. Y entiendo que un imaginario es aquello que no tiene más legitimidad que la que él mismo se asigna: el marxismo, el freudismo, el amor compartido…, que en ocasiones tiene capacidad de seducción suficiente para hacer desear al mundo la aprehensión de su estructura ideológica. La reacción idiota del amante es canónica: el espanto. Este, el alumno estúpidamente jovial, despierta mi repugnancia (¡pero es él quien se concede la merced de despreciar!) con su egoísmo donjuanesco y la imprudencia de su amor, que contrasta groseramente con las exactas e inmemoriales mediciones que ha tomado la profesora (no son solo suyas, son de todos los deseantes excluidos) hasta que se ha decidido a confesar los modos de su imaginación erótica. Ante la enunciación de lo imposible, no queda, en el mejor de los casos, otra opción que callar, pero ese ser fatuo, de tibia y adocenada belleza, opta por la indignación (la furia de los imbéciles, que ignoran la humildad de la rabia y el odio). Lo demás es historia conocida.

El acto de comunicación abre en el centro de la alfombrita, donde ella se recuesta con una delicadeza insoportable, el abismo de un apocalipsis. Sabemos entonces que si Dios lleva tanto tiempo callado es porque dispone el fin para un futuro casi inmediato, y que, mientras tanto, lo imagina. Digamos que la profesora de piano se explicó demasiado y demasiado pronto y ante un indigno pelagatos (¿si no podía entender a Schubert, cómo iba a entenderte a ti, Erika?), aunque intuimos que cualquier momento hubiera sido prematuro. Al fin y al cabo, su psique se muestra infranqueable, como es prueba el que solo pueda manifestarse en sus facultades extremas (aquellas que sirven para obstruir la relación con la realidad) que, en ese momento, al buscar posibles satisfacciones en el mundo, se auto-enajenan y conducen a un nuevo tipo de delirio. Pero ¿alguien cree que esas satisfacciones propuestas, comunicadas en la forma banal de un manual de sadomasoquismo, conducen más allá de su propia reproducción insidiosa? No hace falta que se diga, pero si el martirio y la auto-lesión erótica son lo propiamente masoquista, la composición indestructible del deseo (y la fatiga a la que conduce) es lo propiamente, ya no sádico, sino sadiano.
Y además, quizá tampoco el personaje sea exactamente heroico: el defecto principal de Erika es el ímpetu de su deseo mezclado con una cierta falta de creatividad que la lleva a someterse, para superar su mudez, a las superficies visuales (tan cutres) del porno y el bondage. También participa en la escena esta tristeza: que, a pesar de su fuerza ciega y su capacidad de destrucción, el imaginario de Erika sea tan aburrido y estéticamente poor. Pero la culpa es de la realidad, que destroza todo lo bello.